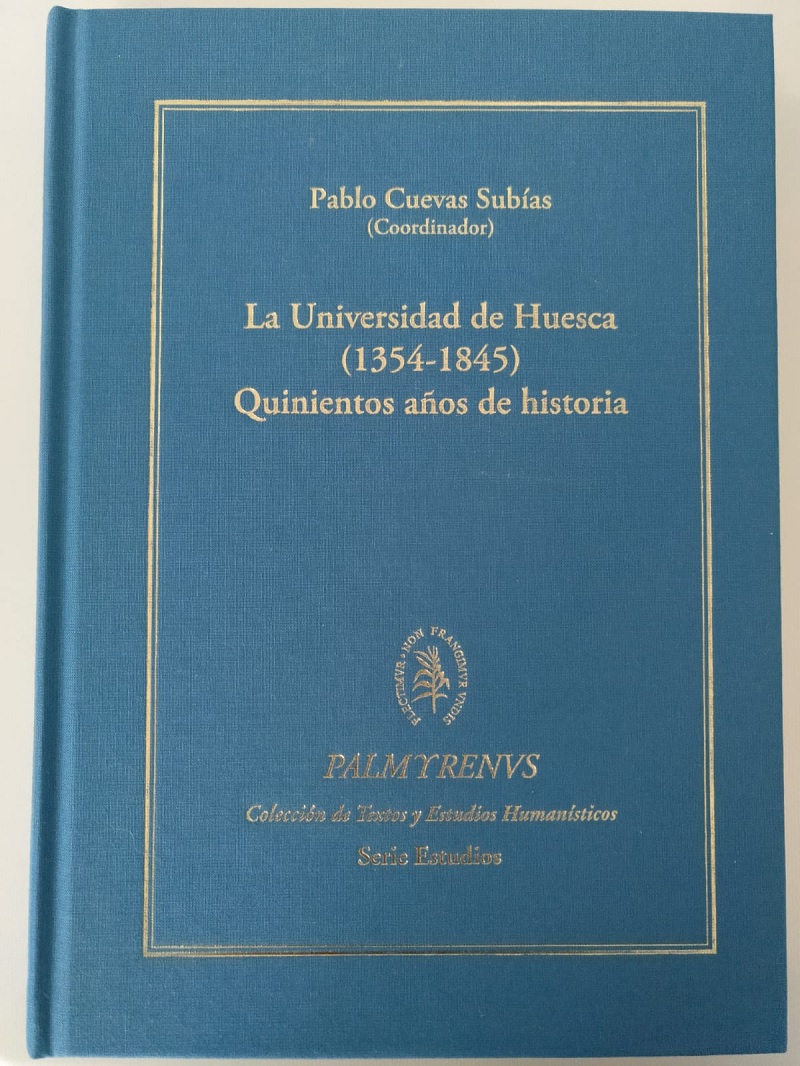
Los Humanistas presentan hoy libro de importancia para Alcañiz y Huesca
Un 12 de marzo, como hoy, pero de 1354, Pedro IV de Aragón firmó en las Cortes celebradas en Alcañiz el acta fundacional de la Universidad de Huesca.
Hoy el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) celebra el 667º aniversario de la fundación del estudio general oscense en Alcañiz presentando en la catedral de Huesca, a las 19:00 h., una monografía coordinada por Pablo Cuevas Subías, con prólogo de José Manuel Larorre Ciria y publicado por el IEH, con fecha del 2020, en Alcañiz, Lisboa y México.
La obra, “La Universidad de Huesca (1354-1845). Quinientos años de Historia”, cuenta con el pie de imprenta “Alcañiz (Instituto de Estudios Humanisticos)- Lisboa (Centro de Estudos Clássicos)- México (Universidad Nacional Autónoma de México) y ha sido publicada gracias a los ocho grupos universitarios que coeditan y patrocinan las publicaciones del IEH (Cádiz, Extremadura, Almería, Málaga, Lisboa y México) y al apoyo económico del Instituto de Estudios Altoaragoneses, del Ayuntamiento de Huesca y de la catedral de la ciudad.
El libro contiene, además de un trabajo del profesor Cuevas, otros doce realizados por los especialistas aragoneses José Arlegui Suescum, Antonio Naval Mas, Francisco Bartol Hernández, Sergio Paúl Cajal, Rosa M.a Marina Sáez, Laura Fontova Sancho, José María Lahoz Finestres, Guillermo Vicente y Guerrero, Laura Alins Rami, Juan Francisco Baltar Rodríguez, Macario Olivera Villacampa y José Ramón Laplana Sánchez.
Desde el Instituto de Estudios Humanísticos indican que, además de para Alcañiz, “la monografía publicada es de una gran importancia para Huesca porque el libro pone de relieve la importancia de la Universidad Sertoriana para el humanismo clásico de esta ciudad, de Aragón y de España desde 1354 a 1845, año que la institución fue suprimida por las políticas educativas liberales de la época. En 2020 se cumplieron 175 años de dicha supresión”.
En el acto de presentación intervendrán Jose María Nasarre López, Vicedirector del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca, José María
Maestre Maestre y José Ignacio Micolau Adell, Director y Vicedirector, respectivamente, del Instituto de Estudios Humanísticos, y el coordinador de la monografía, Pablo Cuevas Subías.
El profesor Maestre expresó a Bajo Aragón Digital “el orgullo del Consejo Científico y de la dirección del IEH por la publicación de este nuevo volumen de la “Serie Estudios” de la Colección de Textos y Estudios “Palmyrenus”, volumen este con el que el centro consuma la internacionalización del centro llevando sus publicaciones no ya a Europa, sino a América”.
El Director del IEH ha preparado una reseña bibliográfica del libro, en la que además de hablar sobre su contenido, extrae tres lecciones que considera “importantes para la actualidad”. Esas tres lecciones son las siguientes:
“Tengamos presente, en primer lugar, que en una fecha anterior a la llamada Concordia de Alcañiz, es decir, en una fecha anterior al 15 de febrero de 1412, en la que los representantes de Aragón se pusieron de acuerdo para trazar la hoja de ruta política que acabó eligiendo a Fernando de Antequera como sucesor de Martín I el Humano, la hermosa ciudad de Guadalope se adelantó en el tiempo a la merecida obtención de dicho título: no olvidemos, en suma, la polémica entre los jurados de Huesca que pedían la erección de un Estudio General y los de Lérida que se oponían a su creación, pasando por alto que el suyo no funcionaba bien por entonces; y no olvidemos que fue, por tanto, en Alcañiz donde Pedro IV buscó la “concordia” entre ambas facciones y tomó la inteligente decisión de no ver ambas peticiones como excluyentes: mantuvo, sí, el Studium Generale de Lérida, pese a sus problemas, pero creó uno nuevo en Huesca llevado por razones técnicas y culturales, como bien señala Javier Arlegui en nuestro libro. La Ciudad de la Concordia, en suma, nos enseña que buscar acuerdos debe ser la primera lección que deben tener en cuenta quienes rigen los destinos de cualquier institución.
Caigamos en la cuenta, en segundo lugar, que el monarca aragonés tomó la decisión de crear un nuevo Studium Generale en Huesca, donde, como hemos dicho, se podían estudiar Artes, Teología, Derecho Canónico y Civil, y Medicina, entre 1346 y 1353, es decir un año después del período en que Europa fue diezmada por la peste negra llevándose la vida de millones de personas. No pasemos por alto lo que es obvio en esa decisión, es decir, la importancia de que el monarca optara por introducir más ciencia de la que ya había en la corona de Aragón por la utilidad, sin duda, de la misma para superar la pandemia. Y no pasemos por alto tampoco que introdujo estudios no solo de Medicina, sino también de las demás ciencias por el valor de las mismas: las Artes, esto es, las siete Artes Liberales, entre las que estaban los de Gramática y, dentro de ella, los estudios de Latín, de Griego y de Cultura Clásica eran necesarios como base del humanismo clásico para hacer “renacer” como de hecho se hizo al “renacimiento” del mundo antiguo greco-latino. Esta debe ser una segunda lección que deben aprender todos los políticos del mundo tras sufrir la pandemia de la COVID-19.
Y consideremos, en tercer y último lugar, que el libro que acaba de publicar el IEH hace ver desde perspectivas muy distintas y con indiscutibles datos científicos que la propia supresión de la Universidad de Huesca en 1845 fue un gran error de las políticas liberales de la educación de aquel convulso siglo XIX. Los políticos actuaron justamente al revés que Pedro IV de Aragón y antepusieron el liberalismo económico de la época a la ciencia y a la cultura. El árbol de la ciencia de Pío Baroja (Madrid, 1911) nos hace ver el desastre que supusieron las nefastas decisiones que durante los siglos XVIII y XIX tomaron los gobernantes contra la educación y la cultura de una España que dos siglos antes había tenido unos inigualables Siglos de Oro. Aprender de esos errores y, especialmente, de la injusta y contraproducente supresión de la Universidad de Huesca constituye la tercera y última lección de este libro para todos aquellos políticos que, en lugar de percatarse de que cuanto más conocimiento mejor para el mundo, caen en la tentación de suprimir estudios de una índole o de otra y, en especial, los de las humanidades clásicas.”
A continuación, incluimos la reseña del libro, que José María Maestre ha facilitado a Bajo Aragón Digital:
“La Universidad de Huesca (1354-1845). Quinientos años de Historia
Coordinación: Pablo Cuevas Subías
Prólogo: José Manuel Latorre Ciria
Alcañiz (Instituto de Estudios Humanísticos)
Lisboa (Centro de Estudos Clássicos)
México (Universidad Nacional Autónoma de México)
“Serie Estudios” de la Colección de Textos y Estudios “Pamyrenus”
2020
José María Maestre Maestre,
Universidad de Cádiz
“In cuius rei testimonium praesentem fieri jussimus sigillo Maiestatis nostrae munitam in villa Alcagnicii XII die Martii, anno a nativitate Domini M.CCC.LIIII (“En testimonio de este presente asunto mandamos poner el sello de nuestra Majestad en la villa de Alcañiz el día 1 de marzo, año 1354 del nacimiento del Señor”).
Con estas palabras en latín, seguidas del Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, Comiisque Barchinonae, Rosilionis et Ceritanniae (“Firma de Pedro por la gracia de Dios Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Córcega, y Conde Barcelona, de Rosellón y de Cerdaña”) y de las rúbricas de varios prominentes testigos, cierra en Alcañiz el acta fundacional de la Universidad de Huesca el secretario real, Mateo Adrián, cuya firmaa aparece en último lugar.
Fue, pues, en Alcañiz o, por mejor, decir en las Cortes celebradas en la bella ciudad del Guadalope en 1354 (hace ahora en 2020, por tanto, 667 años), donde Pedro de Aragón, rompiendo la exclusividad que Jaime II el Justo había concedido en 1300 a la ciudad de Lérida a ser la única en constituirse como Studium Generale, fundó el Estudio General de Huesca para impartir estudios de Artes, Teología, Derecho Canónico y Civil y Medicina.
Nacía así para Aragón y para España una de las universidades más importantes de nuestra historia, universidad que devolvería a Huesca -aunque esto no se haga constar en dicha acta fundacional- el esplendor de aquellos tiempos en los que, como nos cuenta Plutarco, Quinto Sertorio instauró, en el año 77 antes de Cristo, una escuela o academia para enseñar a los jóvenes íberos de las familias más importantes a los que al mismo tiempo usaba como rehenes.
Lo que sí hizo constar explícitamente Pedro IV el Ceremonioso fue que creaba el Estudio General oscense ad reparationem civitatis (“para la restauración de la ciudad”), a la que describe a continuación como horti felicitatis et foecunditatis, aerisque purissimi et delicatorum victualium prae ceteris insigniti (“huerto de felicidad, de fecundidad, de aire purísimo y deliciosos frutos, distinguido por encima de los demás”).
El monarca aragonés mando plasmar por escrito su deseo de que la institución académica por él creada se mantuviera viva para siempre (per nos et per omnes succesores nostros concedimus et donamus..., esto es, “por medio de Nos y de todos nuestros sucesores”.
Pero, pese al indiscutible éxito académico de la misma y a su impacto cultural, social y económico, llegado el año 1845. la Universidad de Huesca se suprimió a partir de la reforma profunda que acometió el gobierno de Narváez en la llamada ley Pidal.
En el territorio de la antigua Corona de Aragón se comenzó por eliminar en 1717 varias universidades y, entre ellas, la de Lérida. Llegado el año de 1845 (hace ahora en 2020, por tanto, 175 años) se reavivó un ya viejo conflicto entre las universidades de Huesca y de Zaragoza y se decidió que solo quedara esta última. Según la mayor experta en el final de la Universidad de Huesca, la doctora Laura Alins, en su magnífica tesis doctoral La Universidad de Huesca en el siglo XIX fueron motivaciones políticas las que llevaron a la supresión de la institución universitaria oscense, pero no porque estuviera en peores condiciones objetivas que otras universidades que permanecieron.
Una vez suprimida, la Universidad de Huesca fue cayendo en un olvido contra el que han luchado aisladamente con gran esfuerzo diversos investigadores a lo largo del tiempo. Cabe destacar a Ricardo del Arco y Garay, con sus Memorias de la Universidad de Huesca, La imprenta en Huesca. Y no menos descuella también después Antonio Durán Gudiol, que impulsó los estudios sobre la Universidad animando varias tesis doctorales de alta calidad como la de Laureano Menéndez de la Puente sobre la Facultad de Medicina de Huesca (1966), la de José Arlegui Suescun sobre la Escuela de Gramática de Huesca (1978), la de José Antonio Gracia Guillén sobre las rentas de la Universidad de Huesca (1986), la de Laura Alins Rami sobre el final de la Universidad de Huesca (1989) y la de José María Lahoz Finestres sobre las facultades de Leyes y Cánones (1995). E igualmente sobresalen, por último, los trabajos de Macario Olivera Villacampa.
Todos estos estudiosos habían puesto las bases historiográficas de la investigación, pero esa realidad no ha evitado el enorme error científico de no tener en cuenta tales aportaciones en la mayor parte de los estudios de Humanismo. Los investigadores del mundo clásico nos percatábamos de que algo no cuadraba en el noroeste peninsular a la hora al estudiar la trayectoria de numerosos científicos y humanistas. Y lo que con cuadraba es que se obviaba la enorme importancia de esta Universidad donde recalaron infinidad de intelectuales, bien como alumnos, bien como profesores.
Conscientes de la importancia de dicho problema científico, los miembros del Consejo Científico del Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) no dudamos en aceptar el proyecto que para cubrir dicha carencia había propuesto Pablo Cuevas Subías, Vicesecretario del centro y miembro de su Consejo Científico. Su tesis doctoral, sus dos valiosos libros y numerosos artículos sobre Manuel de Salinas y Lizana y la cultura oscense nos certificaban que, dados sus enormes y reconocidos conocimientos en el humanismo aragonés, era la persona más idónea para liderar esa empresa. Y a esa certeza se unía la de que el proyecto por él propuesto reunía por primera vez a los investigadores más importantes de la Universidad de Huesca, los cuales, junto a otros que después se han sumado, conformaban un compendio único y excepcional.
La monografía, en efecto, contiene, además de un magnífico capítulo del Prof. Cuevas Subías “El teatro en Huesca durante el siglo de Oro y su Universidad”), otros doce magníficos estudios realizados por consumados especialistas aragoneses y, más concretamente, por José Arlegui Suescum (“La Escuela de Gramática, origen y camino de la Universidad de Huesca”); Antonio Naval Mas (“Huesca, ciudad universitaria a lo largo de su historia”); Francisco Bartol Hernández (“La Universidad y el Colegio de médicos de Huesca en el siglo XVI. El control del ejercicio de la medicina”); Sergio Paúl Cajal (“La filosofía en el entorno de la Universidad de Huesca entre 1476 y 1600”); Rosa M.a Marina Sáez (“La poesía neolatina en la Universidad de Huesca”); Laura Fontova Sancho (“El maestro mayor Torregrosa y su relación con la imprenta universitaria oscense (1580)”; José María Lahoz Finestres (“Cátedras y catedráticos de la Universidad de Huesca de 1601 a 1650); Guillermo Vicente y Guerrero (“La Universidad de Huesca a comienzos de siglo XIX. Entre el reformismo centralizador y la guerra”); Laura Alins Rami (“Estado de la Universidad de Huesca en el siglo XIX y su supresión en 1845”); Juan Francisco Baltar Rodríguez ((“De la Universidad de Huesca a la Universidad de Zaragoza: transición del profesorado de Derecho en el siglo XIX”); Macario Olivera Villacampa (“La tradición Sertoriana: piedra angular de la Universidad de Huesca”); y José Ramón Laplana Sánchez (“Una aproximación a la bibliografía sobre la Universidad de Huesca”).
Con la publicación de la monografía La Universidad de Huesca (1354-1845). Quinientos años de historia, el IEH pone a disposición de la comunidad científica, nacional e internacional, no ya una visión de conjunto inexistente hasta el momento sobre la Universidad de Huesca, sino un libro de capital importancia para los estudios del humanismo aragonés e hispano desde mediados del siglo XIV a mediados del XIX.
Pero, si importante es desde la perspectiva científica esta monografía aparecida en la serie “Estudios” de las Colección de Textos y Estudios “Palmyrenus” del IEH, no menos lo es que la misma ha visto la luz en el año 2020 siendo la primera en aparecer con el pie de imprenta Alcañiz (Instituto de Estudios Humanísticos)- Lisboa (Centro de Estudos Clássicos)- México (Universidad Nacional Autónoma de México). Este libro consuma una proyección internacional que ya tenía el centro por su alianza con la Universidad de Lisboa, pero que ahora rompe el espacio de Europa, para llegar al otro lado del Atlántico.
Con la publicación de esta monografía el IEH, que tiene su sede en Alcañiz, la ciudad de la Concordia renueva su alianza con Huesca, iniciada en un día como hoy de 1354 cuando el rey Pedro IV el Ceremonioso fundaba una Universidad para Aragón en Huesca.
A través del IEH, Alcañiz salda una deuda histórica con la llamada universidad Sertoriana por la excelente formación que a lo largo de los siglos han dispensado sus aulas a numerosos alcañizanos y turolenses.
Y salda esa deuda con tres lecciones de historia que todos los políticos de todo el mundo y de todos los tiempos y, máxime, de los actuales, deben tener en cuenta.
Tengamos presente, en primer lugar, que en una fecha anterior a la llamada Concordia de Alcañiz, es decir, en una fecha anterior al 15 de febrero de 1412, en la que los representantes de Aragón se pusieron de acuerdo para trazar la hoja de ruta política que acabó eligiendo a Fernando de Antequera como sucesor de Martín I el Humano, la hermosa ciudad de Guadalope se adelantó en el tiempo a la merecida obtención de dicho título: no olvidemos, en suma, la polémica entre los jurados de Huesca que pedían la erección de un Estudio General y los de Lérida que se oponían a su creación, pasando por alto que el suyo no funcionaba bien por entonces; y no olvidemos que fue, por tanto, en Alcañiz donde Pedro IV buscó la “concordia” entre ambas facciones y tomó la inteligente decisión de no ver ambas peticiones como excluyentes: mantuvo, sí, el Studium Generale de Lérida, pese a sus problemas, pero creó uno nuevo en Huesca llevado por razones técnicas y culturales, como bien señala Javier Arlegui en nuestro libro. La Ciudad de la Concordia, en suma, nos enseña que buscar acuerdos debe ser la primera lección que deben tener en cuenta quienes rigen los destinos de cualquier institución.
Caigamos en la cuenta, en segunto lugar, que el monarca aragonés tomó la decisión de crear un nuevo Studium Generale en Huesca, donde, como hemos dicho, se podían estudiar Artes, Teología, Derecho Canónico y Civil, y Medicina, entre 1346 y 1353, es decir un año después del período en que Europa fue diezmada por la peste negra llevándose la vida de millones de personas. No pasemos por alto lo que es obvio en esa decisión, es decir, la importancia de que el monarca optara por introducir más ciencia de la que ya había en la corona de Aragón por la utilidad, sin duda, de la misma para superar la pandemia. Y no pasemos por alto tampoco que introdujo estudios no solo de Medicina, sino también de las demás ciencias por el valor de las mismas: las Artes, esto es, las siete Artes Liberales, entre las que estaban los de Gramática y, dentro de ella, los estudios de Latín, de Griego y de Cultura Clásica eran necesarios como base del humanismo clásico para hacer “renacer” como de hecho se hizo al “renacimiento” del mundo antiguo greco-latino. Esta debe ser una segunda lección que deben aprender todos los políticos del mundo tras sufrir la pandemia de la COVID-19.
Y consideremos, en tercer y último lugar, que el libro que acaba de publicar el IEH hace ver desde perspectivas muy distintas y con indiscutibles datos científicos que la propia supresión de la Universidad de Huesca en 1845 fue un gran error de las políticas liberales de la educación de aquel convulso siglo XIX. Los políticos actuaron justamente al revés que Pedro IV de Aragón y antepusieron el liberalismo económico de la época a la ciencia y a la cultura. El árbol de la ciencia de Pío Baroja (Madrid, 1911) nos hace ver el desastre que supusieron las nefastas decisiones que durante los siglos XVIII y XIX tomaron los gobernantes contra la educación y la cultura de una España que dos siglos antes había tenido unos inigualables Siglos de Oro. Aprender de esos errores y, especialmente, de la injusta y contraproducente supresión de la Universidad de Huesca constituye la tercera y última lección de este libro para todos aquellos políticos que, en lugar de percatarse de que cuanto más conocimiento mejor para el mundo, caen en la tentación de suprimir estudios de una índole o de otra y,en especial, los de las humanidades clásicas.
Aprendamos todos estas tres lecciones de historia a través del magnífico libro La Universidad de Huesca (1354-1845). Quinientos años de historia coordinado por Pablo Cuevas Subías y aprendamos todos que el IEH ha publicado esta monografía y publicará una deseable segunda parte de la misma para enseñar a todo el planeta, desde Alcañiz a Portugal y desde allí a México, lo que debe ser el santo y seña ante cualquier ataque a las humanidades clásicas: la inscripción latina FLECTIMVR, NON FRANGIMVR VNDIS (“NOS DOBLAMOS, PERO NO NOS QUEBRAMOS ANTE EL TEMPORAL”). Esa frase, que bordea la caña que simboliza la ciudad de Alcañiz, referente internacional de humanismo y tradición clásica, nos hace ver el valor de estas disciplinas no ya para el pasado, sino para estos tiempos actuales en los que la pandemia de la COVID-19 asola el planeta y cuando desgraciadamente soplan también por todas partes vientos neoliberales en contra de las humanidades.
Por la publicación de este libro y por los tesoros que en él se esconden el IEH da las gracias, en primer lugar, al Prof. Cuevas Subías por su coordinación y coautoría, a los otros doce autores por sus estudios, y al Prof. Latorre por su prólogo.
El IEH da las gracias igualmente a los seis Grupos de Investigación universitarios españoles (Cádiz, Extremadura, Almería y Málaga) y extranjeros (Lisboa y México), que coeditan y patrocinan las publicaciones del IEH, así como al Instituto de Estudios Altoaragoneses, del Ayuntamiento de Huesca y de la Catedral de esta misma ciudad, por el apoyo económico para sacar a la luz la monografía.
El IEH expresa, además, su publico agradecimiento a la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Gobierno de Aragón. Departamento de Cultura y Turismo y al Servicio de Prensas de la Universidad de Zaragoza por su colaboración institucional.
Y, por último, el IEH da las gracias al Ayuntamiento de Alcañiz y al Instituto de Estudios Turolenses por el apoyo económico que siempre han prestado al Instituto de Estudios Humanísticos para otras actividades académicas del centro.
¡Ojalá que este libro del IEH y del Alcañiz que alumbró la Universidad de Huesca -y con esto terminamos- despierte entre los oscenses el sueño y el anhelo de restaurar su vieja institución universitaria y de reparar la injusticia que supuso en 1845 el falso dilema de tener que elegir entre ella y la de Zaragoza, cuando lo más conveniente para la educación y la cultura de Aragón hubiese sido no plantear una elección excluyente entre esas dos universidades, sino mantener a ambas!”.











